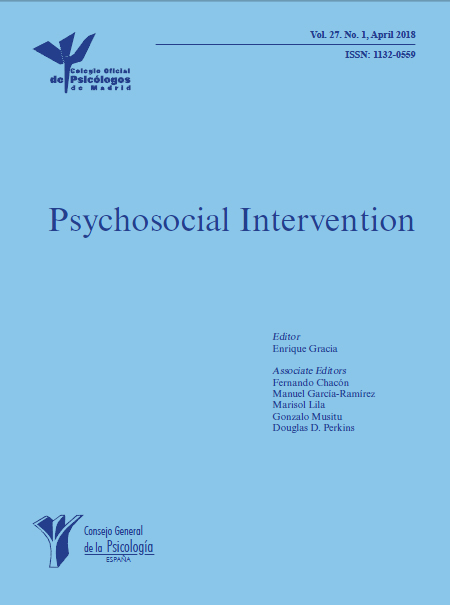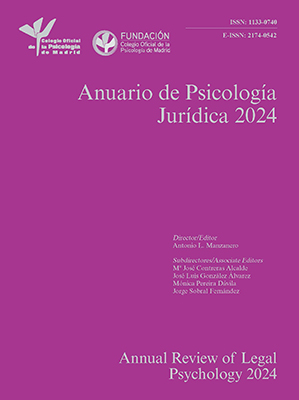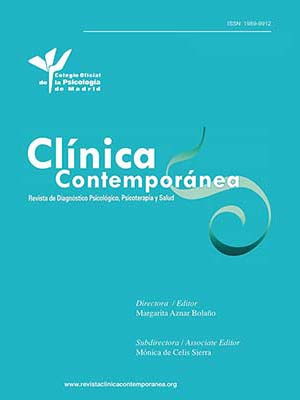Vol. 7. Núm. 1. Junio 2022. Páginas ArtÃculo e4
Revisiones
El estado de la cuestión del optimismo en el deporte
The State of Optimism in Sport
O estado da questão do otimismo no desporto
Francisco Batista Espinosa1,a, Roberto Ruiz Barquín2,a y Ricardo de la Vega Marcos3,a
1Universidad Europea de Canarias, España; 2Universidad Autónoma de Madrid, España; 3Universidad Autónoma de Madrid, España
Recibido a 8 de Mayo de 2022, Aceptado a 2 de Junio de 2022Resumen
El optimismo es un recurso psicológico positivo que tiene una gran relevancia en cuanto a que es una variable predictora de buena salud, mejores conductas adaptativas de afrontamiento ante eventos estresantes, menor vulnerabilidad a enfermedades físicas, mejor funcionamiento inmunológico y mejor rendimiento académico y deportivo. En concreto en el ámbito deportivo, se encuentra que los deportistas son más optimistas que los no deportistas, tienen menos ansiedad estado-rasgo y mayor autoconfianza, así como mayor percepción de logro personal en su rendimiento y menos agotamiento emocional. Por todo esto, el optimismo es una variable predictora de éxito deportivo y se conforma con un recurso psicológico destacado para ser estudiado por su alto poder predictivo de cara al bienestar psicológico de población general y de deportistas. A lo largo del crecimiento de la psicología positiva, se han desarrollado varios instrumentos para su evaluación, presentando la mayoría de ellos, limitaciones a nivel metodológico y teórico. En concreto en el ámbito deportivo, se estudia el LOT-Sport (LOT-S) que presenta las mismas limitaciones que su test homónimo para población general (LOT-R), inadecuada validez de contenido y bajos e inestable índice de fiabilidad, sobre todo en población joven. Teniendo en cuenta este contexto se propone la creación de nuevas medidas que vayan orientadas en la línea de paliar las limitaciones de los instrumentos actuales y de optimizar la medición del optimismo, potenciando su validez de constructo y contemplando diferentes enfoques o modelos teóricos análogos a los utilizados hoy en día. Para así, poder delimitar y definir con la mayor especificidad posible, el estudio de un recurso psicológico positivo que tiene un potente poder predictivo en el éxito deportivo y bienestar de las personas.
Abstract
Optimism is a positive psychological resource that is highly relevant in that it is a predictor of good health, better adaptive coping behaviours in the face of stressful events, less vulnerability to physical illness, better immunological ing and better academic and sporting performance. Specifically in the field of sport, it is found that athletes are more optimistic than non-athletes, have less state-trait anxiety and greater self-confidence, as well as a greater perception of personal achievement in their performance and less emotional exhaustion. For all these reasons, optimism is a predictor variable of sporting success and is an outstanding psychological resource to be studied due to its high predictive power for the psychological well-being of the general population and athletes. Throughout the growth of positive psychology, several instruments have been developed for its evaluation, most of them presenting methodological and theoretical limitations. Specifically in the field of sport, the LOT-Sport (LOT-S) is studied, which has the same limitations as its counterpart test for the general population (LOT-R), inadequate content validity and low and unstable reliability index, especially in young people. Taking this context into account, we propose the creation of new measures aimed at alleviating the limitations of the current instruments and optimism measurement, enhancing their construct validity and considering different approaches or theoretical models analogous to those used today. Thus, to be able to delimit and define with the greatest possible specificity, the study of a positive psychological resource that has a powerful predictive power in the sporting success and well-being of people.
Resumo
O otimismo é um recurso psicológico positivo altamente relevante na medida em que é um preditor de boa saúde, melhores comportamentos adaptativos face a eventos stressantes, menor vulnerabilidade a doenças físicas, melhor função imunitária e melhor desempenho académico e desportivo. Especificamente no campo do desporto, verifica-se que os atletas são mais otimistas do que os não-atletas, têm menos ansiedade de estado-traço e maior autoconfiança, bem como uma maior perceção de realização pessoal no seu desempenho e menor exaustão emocional. Por todas estas razões, o otimismo é uma variável de previsão do sucesso desportivo e é um recurso psicológico notável a ser estudado devido ao seu elevado poder de previsão para o bem-estar psicológico da população em geral e dos atletas. Ao longo do crescimento da psicologia positiva, foram desenvolvidos vários instrumentos para a sua avaliação, a maioria dos quais apresentando limitações metodológicas e teóricas. Especificamente no campo do desporto, é estudado o LOT-Sport (LOT-S), que tem as mesmas limitações que o seu teste de contrapartida para a população em geral (LOT-R), validade inadequada do conteúdo e índice de fiabilidade baixo e instável, especialmente nos jovens. Tendo em conta este contexto, propomos a criação de novas medidas destinadas a aliviar as limitações dos instrumentos atuais e a otimizar a medição do otimismo, reforçando a sua validade de construção e considerando diferentes abordagens ou modelos teóricos análogos aos utilizados atualmente. E podermos, dessa forma, delimitar e definir com a maior especificidade possível, o estudo de um recurso psicológico positivo que tem um poderoso poder de previsão do sucesso desportivo e do bem-estar das pessoas.
Palabras clave
psicologÃa positiva, optimismo, evaluaciónKeywords
positive psychology, optimism, assessmentPalabras-chave
psicologia positiva, otimismo, avaliaçãoEl objetivo del presente trabajo, se centra en ofrecer una revisión actualizada sobre el estudio del optimismo en el ámbito deportivo. Para ello, se contextualiza el constructo, se muestra estudios actuales de optimismo en deporte y su relación con otras variables, así como se establece el estado actual de instrumentos para su evaluación y sus posibles limitaciones, así como discutir lo expuesto con las perspectivas de futuro en el estudio del optimismo. Si se atiende a la raíz etimológica del optimismo, dicho vocablo proviene del adjetivo latino “Optimus” “muy bueno o buenísimo”, que sirve de forma superlativa a bonus ‘bueno’ (Ortega, 2016). El optimismo ha sido uno de los recursos psicológicos positivos más estudiados (Hinkle y Quiton, 2019; Lavarello et al., 2017; Sardella et al., 2021; Scheier y Carver, 2018; Seligman, 2003, 2017; Uribe et al., 2022; Wang et al., 2018) en diferentes ámbitos de actuación (sanitario, educación, deporte, etc.), junto a otros como la autoestima (Orth y Robins; 2022), el sentimiento de coherencia (Elovainio y Kivimaki, 2000), la capacidad de expresión emocional (Russell Beattie et al., 2022; Salovey et al., 2009) y la resiliencia (Chow et al., 2022; Lenton et al., 2022). Mostrando efectos positivos en dichos contextos como el clínico, educativo, económico, o deportivo (Londoño, 2009; López-Puga y García, 2011; Ortín et al., 2018; Xanthopoulou et al., 2013). El estudio del optimismo como recurso psicológico positivo se inicia como respuesta de la reformulación de la Teoría de la Indefensión Aprendida de Abramson, Seligman y Teasdale (1978), que consiste en entender el optimismo como una forma positiva de explicar el afrontamiento que tendrían las personas ante situaciones adversas o negativas que suceden en sus vidas. De cara a concretar una posible definición del constructo, tradicionalmente se han utilizado tres enfoques. Primero como sinónimo de esperanza, una propuesta que se define por los objetivos específicos que la persona debe lograr tras analizar la situación a la que se enfrenta y que por ese motivo presenta ideas alejadas del optimismo (Snyder et al., 2017). Segundo, tal y como establece Peterson (2000), el optimismo como estilo explicativo, que implica una atribución causal, interna o externa de un evento negativo sufrido por una persona en vida cotidiana. Y por último, el tercer enfoque sería el optimismo disposicional, que se considera el más adecuado para definir y evaluar este constructo, ya que, se define como una predisposición personal a evaluar de forma positiva la ocurrencia de eventos futuros (que pueden suceder o no), siendo esta predisposición estable temporal y situacionalmente, lo que genera una tendencia positiva a persistir en la tarea cuando esta se dirige a una meta, tal y como explica el modelo de autorregulación de conducta de Carver et al. (2010). Otros autores establecen que el optimismo se refiere a “la creencia estable de que acontecerán sucesos positivos y a la habilidad de sacar lo mejor de las experiencias vividas, siempre desde la visión realista de las cosas y no desde la negación o la ceguera propia de un optimismo desmesurado o que huye de la realidad” (Gómez-Díaz, 2016, p.132). Por lo tanto, se podría decir que, los optimistas son personas que tienen expectativas y percepciones positivas sobre su vida, mientras que los individuos pesimistas tienden a representar su vida de forma negativa, siendo el futuro algo indeseable (Il-sik et al., 2019). Scheier et al. (2021), concluyeron que la ausencia de pesimismo tiene una destacada relación con resultados de salud positivos, más que la presencia de optimismo, es decir, puntuar bajo en pesimismo es un factor mucho más contundente para tener buena salud que puntuar alto en optimismo, enfoque bidimensional del optimismo, tal y como establece Carver y Scheier (2014). Sin embargo, los mismos autores, referentes en el estudio de este constructo establecen que no hay resultados concluyentes en cuanto a la utilización del constructo optimismo de manera unidimensional (nivel de optimismo) y bidimensional (optimismo y pesimismo), ya que, a nivel estadístico hay resultados opuestos, aludiendo a que la escala utilizada y diseñada por dichos autores (LOT-R) posee ítems enmarcados en el optimismo y otros en el pesimismo. Carver y Scheier (2014) destacan que algunas dimensiones de personalidad son unidimensionales y otras bidimensionales y animan a quienes utilizan la escala a seguir examinando los subconjuntos de ítems, así como la puntuación global de la escala, para obtener más información sobre la cuestión. Vinculado con la idea anterior y tomando como referencia población deportista, el optimismo es una variable destacada a nivel positivo en cuanto a la implementación de conductas de afrontamientos adaptativas, principalmente cuando un deportista se expone a eventos que pueden suponer una alta fuente de estrés o de alta incertidumbre y baja sensación de control (García-Secades, 2019). En este sentido, García-Secades et al. (2014), hace una acertada clasificación, estableciendo posibles factores protectores y factores de riesgo de bienestar psicológico. Entre los factores de protección a parte del optimismo, se encuentra la autoestima, autoeficacia (Luthar, 2006) y apoyo social (Fletcher y Sarkar, 2012), por otro lado, entre los factores de riesgo se encuentran, la ansiedad, la depresión, el estrés y los afectos negativos (Lee et al., 2013). Esta idea reafirma la propuesta de optimizar el estudio y la evaluación de esta variable que previene un estado de salud en general adecuado, menor vulnerabilidad a enfermedades físicas, mejor funcionamiento inmunológico y mejor rendimiento académico y deportivo (Seligman, 2004). En otro orden de ideas, se han reconocido como facilitadores del desarrollo del optimismo la experiencia de logro y la consecución de metas (García-Naveira y Díaz-Morales, 2010; Venne et al. 2006), la disminución de la ansiedad, el estrés y la depresión (Gustafsson y Skoog, 2012; Venne et al., 2006), el dominio y el aprendizaje de destrezas deportivas (García-Naveira y Díaz-Morales, 2010, Venne et al., 2006), el aprendizaje de habilidades de afrontamiento (Cantón et al., 2013, Nicholls et al., 2008, Sheard y Golby, 2006) y la satisfacción con la vida (Cantón et al., 2013). Principales resultados en el estudio del optimismo en el deporte Respecto al ámbito deportivo específicamente, el optimismo en deporte ha sido analizado sobre todo en relación al rendimiento (Ortín et al., 2018). Dicha relación entre optimismo y pesimismo con el rendimiento deportivo se ha convertido en una línea de investigación con un presente y un futuro alentador en psicología (Lundqvist y Gustafsson, 2018). Existiendo autores que han mostrado su interés en este constructo desde hace tiempo (De la Vega et al, 2012). Entre los principales resultados de estudios del optimismo en deportista se encuentra que poseer mayores niveles de optimismo se relaciona positivamente con un mayor rendimiento deportivo (Dunn et al., 2020; García-Naveira y Díaz-Morales, 2010: Kim, 2020). Los deportistas optimistas presentan menores niveles de neuroticismo y mayores niveles de extraversión y estabilidad emocional (De Moor et al., 2006). Ortín et al. (2013) concluyen que los deportistas optimistas sienten menos ansiedad-estado y mayor autoconfianza. Esta idea tiene sentido con la expuesta por la teoría de Galli y Vealey (2008) que postula el hecho de que los deportistas perciban que han conseguido resultados positivos como consecuencia de haber superado una adversidad (Reche et al., 2020). Haciendo referencia a la relación entre optimismo y las tres dimensiones de burnout (Moya, 2017), se encuentra que los deportistas optimistas muestran una mayor percepción de logro personal en su rendimiento, menos agotamiento emocional y despersonalización, así como más resistencia al burnout (Angosto et al., 2021; Gustafsson y Skoog, 2012; Stradomska, 2021). En este sentido, indicen determinados factores psicológicos como son: la personalidad positiva, la motivación intrínseca, la autoconfianza, la concentración y el apoyo social percibido; lo que da lugar a una serie de respuestas facilitadoras para llegar al óptimo rendimiento deportivo (García-Secades, 2019). Kauppinen (2019) encontró una relación en forma de U invertida entre el optimismo y la agresividad competitiva en una muestra de boxeadores, lo que quiere decir que el nivel agresividad competitiva aumenta en función del optimismo hasta un punto máximo, a partir del cual la agresividad competitiva empieza a disminuir. García-Naveira (2018b) encontró que los atletas jóvenes de alto rendimiento son optimistas, competitivos y confiados en sus habilidades generales. En otro estudio de García-Naveira (2018a), demostró la relación positiva entre autoeficacia y el rendimiento deportivo en 172 futbolistas. En otra línea de estudios se encontró una brecha tanto social como deportiva en el sexo, entre la competitividad y la autoeficacia general, así como, que el optimismo se relaciona con la autoeficacia y con ser competitivo. Aranzana et al. (2018) encontraron que nadadores con alta resiliencia, así como con alto optimismo, reducen la carga interna de entrenamiento de manera significativa durante los días previos a la competición. En otro deporte como la gimnasia rítmica, Serrano-Nortes et al. (2021) encontraron que las gimnastas, mayoritariamente mostraron niveles bajos de optimismo, por lo que, sugieren atender los niveles de optimismo de los atletas para mejorar su bienestar y rendimiento deportivo. El optimismo se ha relacionado igualmente con la confianza deportiva (Manzo et al., 2001), y con puntuar más alto en perseverancia, resiliencia, autoestima y autoeficacia (Laborde et al., 2017). También se ha relacionado en este caso de forma negativa, con el miedo al fracaso (Conroy et al., 2002; García-Naveira y Díaz-Morales, 2010) y la ansiedad pre-competitiva (García-Naveira et al., 2015; Wilson et al., 2002). Últimamente, diferentes investigaciones han relacionado de forma positiva el optimismo y la resiliencia (Freche, 2013; González-Arratia et al., 2013; Martínez-Moreno et al., 2020; Sagi et al., 2021; Vos et al., 2021). El estudio de Reche et al. (2018), muestra al mismo tiempo, la relación de interdependencia entre los constructos nombrados, señalando que el optimismo sirve de soporte a la resiliencia, y como estos optimizan el rendimiento deportivo. En cuanto al rendimiento y atendiendo a la relación positiva entre optimismo y resiliencia, se puede destacar que los deportistas más optimistas (que también eran más resilientes) mostraban menos ansiedad y mayor confianza en sí mismo, además de un mejor rendimiento (Martin-Krumm et al., 2003). Asimismo, el optimismo y la resiliencia protegen frente el síndrome de burnout en el ámbito deportivo (Reche et al., 2014). Proporcionando, la resiliencia y la perseverancia, una mayor estabilidad emocional (Laborde et al., 2017). Reche et al. (2014) mostraron esa relación positiva entre optimismo y resiliencia en deporte individual, y a su vez, que estos dos factores, protegían frente al síndrome del burnout en el deporte (Reche et al., 2018). En resumen, el optimismo es una variable predictora de éxito deportivo y se conforma con un recurso psicológico altamente interesante de ser estudiado por su alto poder predictivo para el bienestar psicológico y rendimiento de deportistas (Seligman, 2019). A partir de este punto, es importante definir el procedimiento de la evaluación del optimismo, cuestión que se analiza en el siguiente apartado. Son varios y diversos los intentos que se ha realizado desde la comunidad científica por delimitar el constructo optimismo y ofrecer una medida de evaluación contundente fiable a nivel teórico, metodológico y estadístico. Las principales limitaciones que se achacan a los instrumentos de medida utilizados en la actualidad hacen referencia a la inadecuada validez de contenido, así como bajos e inestables índices de fiabilidad, sobre todo en población joven (Pedrosa et al., 2015). En cuanto a la evaluación del constructo, existen diversos instrumentos orientados a tal efecto, entre los que destacan el “cuestionario de optimismo social” (Schweizer y Koch, 2001), el “cuestionario de optimismo y pesimismo” de Seligman (2003), el “cuestionario de orientación vital” (LOT; Scheier y Carver, 1985) y su versión revisada LOT-R, de Scheier et al. (1994), siendo estos dos últimos unos de los más utilizados en estudios nacionales e internacionales. El cuestionario LOT (Scheier y Carver, 1985) está formado por diez ítems (tres evalúan optimismo, tres pesimismo y los cuatro ítems restantes presentan una finalidad distractora que evitan hacer tan evidente el contenido del test). Ha sido traducido y adaptado a múltiples idiomas como español, francés, griego, entre otros (Ferrando et al., 2002; Laranjeira, 2008; Lyrakos et al., 2010), así como también a población pakistaní (Waseem et al., 2021). Sin embargo, a pesar de utilizarse a menudo, tanto sus propiedades psicométricas como las diferentes limitaciones que presenta parecen exponer que puede suponer un test poco adecuado para evaluar este constructo. Así, la fiabilidad del LOT- R (Scheier et al., 1994), estimada mediante el coeficiente α de Cronbach, ha expuesto valores muy dispares y en algunos casos excesivamente reducidos, así lo establece Pedrosa et al. (2015), tanto para la escala completa (entre .58 y .83), como para las dimensiones de optimismo (entre .65 y .75) y pesimismo (entre .45 y .79). Estos resultados son aún menos alentadores cuando la escala se aplica sobre población adolescente, mostrando coeficientes α entre .51 y .63 (Glaesmer et al., 2012; Jovanovic y Gavrilov-Jerkovic, 2013; Vera-Villarroel et al., 2009a, 2009b), una fiabilidad inferior a la hallada en el trabajo de Monzani et al. (2014), la cual fue de α.= .76. Sin embargo, hay que destacar que este último se basa en una perspectiva unidimensional, la cual difiere de la bidimensionalidad del LOT-R propuesta originalmente por el test (Scheier et al., 1994). Además de la reducida fiabilidad mostrada por el instrumento, hay que añadir la recurrente inconsistencia en cuanto a su estructura factorial, siendo posible encontrar trabajos que abogan tanto por su unidimensionalidad como por la bidimensionalidad originalmente planteada por sus autores (Monzani et al., 2014; Segerstrom et al., 2017; Zenger et al., 2013). A su vez, estos autores indican que el constructo de optimismo-pesimismo se considera un rasgo de personalidad de elevado nivel de generalidad y de amplio espectro (constructo que afecta a un elevado número de conducta del individuo), por lo que la utilización de cuestionarios y test reducidos corren el riesgo de no disponer de suficiente validez de constructo al no recoger o representar el elevado número de conductas del sujeto que pueden estar influidas directa o indirectamente por el constructo optimismo-pesimismo. Tal y como establece Pedrosa et al. (2015, p. 129) “el LOT-R cuenta con otras importantes limitaciones tales como: a) su inadecuada validez de contenido en cuanto a representación del dominio (Sireci y Faulkner-Bond, 2014), pues su excesivamente reducido número de ítems limita la posibilidad de evaluar la estabilidad de la visión de futuro ante diversas situaciones de la vida (Londoño et al., 2013); b) los posibles errores de estimación de sus coeficientes de fiabilidad en determinadas muestras al haberse analizado sobre tamaños muestrales muy dispares siendo, en algunos casos, tamaños reducidos (Brown, 1999); c) las contradicciones mostradas por algunos indicadores del test en estudios transculturales, viéndose afectado por las propias diferencias culturales y la importante heterogeneidad de las muestras en que ha sido aplicado (Fischer y Chalmers, 2008; Jovanovic y Gavrilov-Jerkovic, 2013; Londoño et al., 2013); y d) la falta, hasta la fecha, de resultados derivados de los nuevos desarrollos psicométricos de la Teoría de Respuesta al Ítem”. A estas críticas hay que sumar que la mayoría de estudios realizados con este instrumento se han realizado con participantes mayores de 18 años y de edad adulta. Si bien existen diferentes teorías de la personalidad donde postulan el desarrollo de la personalidad no se consolida hasta la edad madura (Mora, 2012). Es especialmente relevante el estudio durante la adolescencia, existiendo adaptaciones de personalidad para estas edades considerando otros constructos. Un claro ejemplo de estas adaptaciones entre otras, es la realizada por Soto et al. (2011) al crear el cuestionario de personalidad BFQ-NA para población adolescente a partir del cuestionario BFQ de Caprara et al. (1993) y su versión al castellano realizada por Bermúdez (1995, 1998). Esta limitación es especialmente relevante no solo desde el ámbito de la Psicología General, sino también desde el ámbito deportivo, dado que la evaluación de las características psicológicas relacionadas con el rendimiento deportivo y el bienestar psicológico son claves en jóvenes deportistas pertenecientes a categorías deportivas en etapas de formación (Ionel et al., 2022; Kemarak et al., 2022). En el contexto deportivo actual sigue habiendo una escasez y un déficit de instrumentos para evaluar dicha variable en el contexto específico del deporte. Angelo et al. (2021), establecieron las propiedades psicométricas del LOT-R for sport, el cuestionario simétrico del LOT-R, pero contextualizado en el ámbito deportivo. Los propios autores del estudio muestran unos índices alfa de Cronbach de .72 y .70 para las dimensiones de optimismo y pesimismo, así como unos valores de varianza promedio insatisfactorios. En este sentido, se sigue planteando de vital relevancia el diseño y la creación de nuevos cuestionarios para la medición del optimismo tanto en población general como específicamente en el contexto deportivo. Ya que, dicho instrumento, presenta las mismas limitaciones en cuanto a su inadecuada validez de contenido, que hace complejo que el LOT-R-Sport, represente la mayoría de dominios del optimismo. Para paliar esta limitación, se propone la creación de más instrumentos basados en diferentes enfoques teóricos análogos o concordantes al propuesto por Carver et al. (2010) que añadan nuevas aportaciones de contenido y de constructo a las pruebas ya preexistentes. Otra limitación viene determinada por el poco consenso entre la unidimensionalidad propuesta por varios autores como Segerstrom et al. (2017) y la bidimensionalidad que proponen los autores originales, entre otros (Hinz et al., 2017). De acuerdo con la teoría de Scheier y Carver (1985), el constructo de optimismo- pesimismo es unidimensional y bipolar, es decir, es un rasgo único con dos extremos. Sin embargo, prácticamente todos los estudios factoriales del LOT-R (incluidos los de Scheier et al., 1994) obtienen dos factores, formados, uno por los ítems de optimismo y el otro por los de pesimismo. Debido a este conjunto de limitaciones que presenta el LOT-R, Londoño et al. (2013) han tratado de proponer un nuevo instrumento de medida, titulado Escala de Optimismo Disposicional/Pesimismo-EOP. Aunque las propiedades psicométricas expuestas hasta la fecha son relativamente reducidas. Un ejemplo de ello es que el coeficiente de fiabilidad de este nuevo cuestionario, estimado en una muestra de 431 jóvenes, fue de α = .73 (Gómez-Acosta y Londoño, 2013). También existen diferentes instrumentos específicamente diseñados para este grupo de edad, como el Test de Orientación Vital para jóvenes (YLOT; Ey et al., 2005), el Test de Optimismo-Pesimismo (OPTI; Stipek et al., 1981) o el Test de orientación vital en niños valorado por los padres (PLOT; Lemola et al., 2010) presentan inconvenientes en su aplicación, pues requieren altos niveles de introspección y razonamiento para poder responder a sus ítems o exigen una evaluación complementaria de los padres del participante. El optimismo social se ha intentado medir a nivel individual, con el cuestionario de optimismo social (POSO-E) de Schweizer y Koch (2001), por lo que el optimismo social debe contemplarse con un posible factor a tener en cuenta en la medición de este constructo (Schwierzer y Rauch, 2008). González-Arratia y Valdez (2013) desarrollaron y validaron una escala para medir el optimismo en 300 adolescentes mexicanos. Obtuvieron dos dimensiones de optimismo (situacional y disposicional), con un total de 39 ítems y un alfa de Cronbach de .94. Los propios autores establecen que la escala de optimismo tiene un comportamiento psicométrico moderado, ya que a pesar de que esta posee coeficientes de confiabilidad altos, el factor situacional disminuye considerablemente y es necesario seguir trabajando en la redacción de ítems y en la diversificación de la muestra. En esta línea Pedrosa et al. (2015) han propuesto una nueva medida para el estudio de optimismo disposicional, el Cuestionario de Optimismo (COP). Se administró a 2693 participantes con una media de edad de 16.53 años, obteniendo una fiabilidad (α = .84) con 9 ítems. Teniendo en cuenta lo expuesto en el apartado previo, se puede concluir que sigue siendo relevante el diseño de nuevas medidas para el optimismo, no solo dando respuestas a las limitaciones psicométricas o metodológicas de los instrumentos existentes, sino también a las teóricas y conceptuales, así como a estudios transculturales y longitudinales para afianzar y confirmar los estudios resultados hallados hasta la actualidad. Unos de los principales beneficios que puede obtener la ciencia al ahondar en el estudio del optimismo, es que este constructo relacionado con la salud psicológica y el rendimiento, permite predecir variables de notable importancia para la Psicología Clínica y la Psicología del Deporte (Carver y Scheier, 2014; Scheier et al., 2021). Por lo tanto, parece lógico y más que justificado indagar en nuevos enfoques teóricos y nuevas medidas que afiancen los conocimientos preestablecidos y que promuevan herramientas objetivas y fiables. Primero, sobre qué es el optimismo y segundo sobre cómo medirlo adecuadamente. Otras de las muchas fortalezas que se pueden encontrar en el estudio del optimismo, es que, esta variable muestra una relación significativa con buenas habilidades de resolución de problema, mayor compromiso y consecución de objetivos, mayor atendimiento y aborde preventivo de las amenazas de bienestar, así como, una mejor salud física y una influencia positiva en los efectos psicológicos de la ansiedad-rasgo (Diener et al., 2002; Gutiérrez-Carmona et al., 2020; Segerstrom et al., 2017; Van Dyke y Van Raalte, 2020), generando una mejor calidad de vida (Taylor et al., 2000), una mayor esperanza de vida y protección ante la enfermedad física y/o mental (Manzo et al., 2001). El optimismo también protege frente al síndrome de burnout y el burnout académico y deportivo (Reche et al., 2014; Vizoso, 2019). En cuanto a la relación del optimismo con otros recursos psicológicos positivos de las personas, se puede concluir que, muestra una correlación positiva y significativa con la resiliencia, la autoeficacia y perfeccionismo (García-Naveira, 2010; García-Naveira, 2018b; Reche et al., 2014). Es por ello, que se torna fundamental el estudio de esta variable que establece que el ser optimista es un factor para enfrentar mejor la adversidad, que al enfrentarse a situaciones adversas tratan de rescatar lo positivo de estas y de aceptarlas, que en general mantienen mejores expectativas frente al futuro y piensan que con su trabajo y actitud positiva vivirán con éxito y además aceptan los acontecimientos y situaciones a las que se enfrentan, incluso aquello que no pueden cambiar y enfocan sus esfuerzos de superación sobre los aspectos de la vida que sí son susceptibles al cambio (Carver et al., 1999). Siguiendo con el modelo de optimismo disposicional que se ha comentado anteriormente en este trabajo y su vinculación con variables de personalidad, se puede concluir que el optimismo correlaciona de manera positiva con estabilidad emocional, responsabilidad, amabilidad y extraversión (Kam y Meyer, 2012; Sharpe et al., 2011). Si se analiza en qué medida cada uno de estos rasgos influye sobre la puntuación en optimismo, se observa cómo mientras la estabilidad emocional se considera una variable relevante, la amabilidad constituye la variable con menor repercusión a la hora de determinar las puntuaciones en optimismo (Pedrosa et al., 2015). Por otra parte, existe una relación positiva entre el optimismo y la capacidad para entender las emociones propias y ajenas y la capacidad para regular los estados emocionales (Augusto-Landa et al., 2011; Extremera et al., 2007). Partiendo de los resultados previamente descritos, se puede concluir con lo analizado en esta revisión que el optimismo es un constructo psicológico que cuenta con innumerables beneficios para la salud psicológica y el rendimiento deportivo de los deportistas. Este trabajo nace de la necesidad de aunar la información existente en relación al optimismo, así como reunir algunas de las principales limitaciones con las que se cuenta actualmente en la evaluación del optimismo. Por otro lado, se ha tratado de justificar y argumentar la relevancia que tiene contar con instrumentos fiables y válidos para la medición de este constructo tanto en población general como población deportista. Es por ello, que la aplicabilidad de este trabajo se centra en proponer y dar respuestas a las limitaciones de los instrumentos actuales y establecer posibles líneas de actuación en cuando a la optimización de la medición del constructo. Instrumentos que aparte de incorporar adecuadas propiedades psicométricas, desarrollen una adecuada y suficiente validez de constructo en el que se representen elevados números de conductas del sujeto que pueden estar influidas directa o indirectamente por el constructo optimismo-pesimismo, como lo pueden ser, los cuestionarios para medir Optimismo en Población General (COG) y el (COD) cuestionario para medir Optimismo en Población Deportista (Batista-Espinosa, 2022). Para concluir, algunas de las posibles perspectivas de futuro en el estudio del optimismo, puede ser el hecho de proponer la realización de medidas test-retest como prueba de fiabilidad, analizar las propiedades psicométricas de nuevos instrumentos que diluciden y amplíen la validez de contenido del constructo, validar los nuevos instrumentos en población joven y adulta, analizar el efecto que otras variables de índole sociocultural puedan tener sobre el optimismo y promover la realización de estudios transculturales. Por lo que, la comunidad académica tiene la necesidad de asumir este nuevo y motivador reto al que dar respuesta en un futuro próximo, no solo en el estudio a nivel psicológico del constructo de optimismo sino en su evaluación, debido a su potente poder predictivo en el bienestar de las personas y en el éxito deportivo. aFrancisco Batista Espinosa es psicólogo por la Universidad de La Laguna. aRoberto Ruiz Barquín es psicólogo por la Universidad Autónoma de Madrid. aRicardo de la Vega Marcos es psicólogo por la Universidad Autónoma de Madrid. Para citar este artículo: Batista Espinosa, F., Ruiz Barquín, R. y De la Vega Marcos, R. (2022). El estado de la cuestión del optimismo en el deporte. Revista de Psicología Aplicada al Deporte y al Ejercicio Físico, 17(1), Artículo e4. https://doi.org/10.5093/rpadef2022a5 Referencias |
Para citar este artículo: Espinosa, F. B., Barquín, R. R. y Marcos, R. D. L. V. (2022). El estado de la cuestión del optimismo en el deporte. Revista de Psicología Aplicada al Deporte y el Ejercicio Físico, 7(1), Artículo e4. https://doi.org/10.5093/rpadef2022a5
La correspondencia de este artículo debe enviarse a: Francisco Batista Espinosa al email: f.batista.espinosa@gmail.com
Copyright © 2025. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid








 e-PUB
e-PUB JATS
JATS