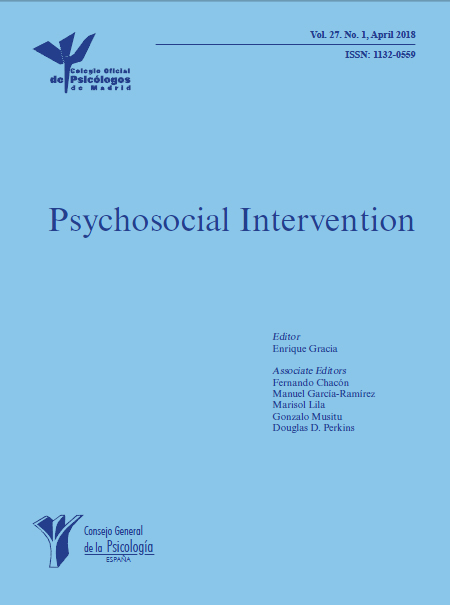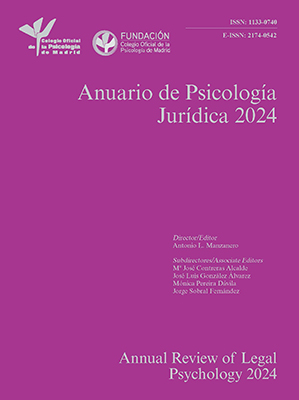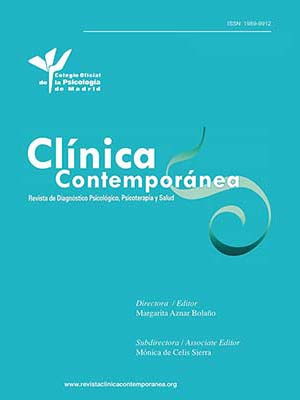Vol. 7. Núm. 1. Junio 2022. Páginas ArtÃculo e5
Revisiones
Depresión, baja autoestima y ansiedad como factores de riesgo de dismorfia muscular: revisión sistemática
Depression, low self-esteem and anxiety as risk factors for muscle dysmorphia: a systematic review
Depressão, baixa autoestima e ansiedade como fatores de risco de dismorfia muscular: revisão sistemática
Cristina Cristóbal Segovia,a y David Peris Delcampo,a
Universidad de Valencia, España
Recibido a 11 de Agosto de 2021, Aceptado a 3 de Abril de 2022Resumen
La dismorfia muscular es la preocupación patológica por no estar suficientemente musculados, la cual produce gran malestar. Se ha relacionado con otras patologías como los trastornos de depresión y ansiedad o baja autoestima. Se estima que su prevalencia es mayor entre los hombres y los que se dedican a realizar ejercicios de desarrollo de masa muscular. El objetivo es analizar la relación de la dismorfia muscular con los trastornos de ansiedad, depresión y autoestima, en culturistas y otros atletas de mayor riesgo. Se ha realizado una revisión sistemática siguiendo las directrices PRISMA durante el proceso, incluyendo 16 investigaciones encontradas en diferentes bases de datos (ProQuest y Scopus principalmente). Los resultados parecen confirmar una relación significativa entre la presencia de dismorfia muscular y las poblaciones dedicadas al ejercicio físico relacionado con el desarrollo de masa muscular. También parece plausible la relación entre este trastorno y los síntomas de depresión y ansiedad, así como baja autoestima. Por tanto, la presencia de estos síntomas podrían ser factores de riesgo de la dismorfia muscular, a pesar de que serían necesarios estudios de causalidad para poder concluir, con mayor seguridad, la verdadera relación entre estas variables.
Abstract
Muscle dysmorphia is the pathological concern of not being muscular enough, which causes great discomfort. It has been associated with other pathologies such as depression and anxiety disorders or low self-esteem. It is estimated that its prevalence is higher among men and those who engage in muscle mass development exercises. The objective is to the relationship of muscle dysmorphia with anxiety disorders, depression and self-esteem, in bodybuilders and other athletes at higher risk. A systematic review has been carried out following the PRISMA guidelines during the process, including 20 investigations found in different s (ProQuest and Scopus mainly). The results seem to confirm a significant relationship between the presence of muscle dysmorphia and populations dedicated to physical exercise related to the development of muscle mass. The relationship between this disorder and symptoms of depression and anxiety, as well as low self-esteem, also seems plausible. Therefore, the presence of these symptoms could be risk factors for muscle dysmorphia, although causality studies would be necessary to be able to conclude, with greater certainty, the true relationship between these variables.
Resumo
A dismorfia muscular é a preocupação patológica que se sente quando não nos consideramos suficientemente musculados, o que cria grande mal-estar. Tem sido associada coim outras patologias como a depressão e os transtornos de ansiedade ou baixa autoestima. Estima-se que a sua prevalência seja maior nos homens e entre aqueles que se dedicam a realizar exercícios de desenvolvimento de massa muscular. O objetivo é analisar a relação da dismorfia muscular com transtornos de ansiedade, depressão e autoestima, em fisiculturistas e outros atletas de maior risco. Uma revisão sistemática foi realizada seguindo as diretrizes do PRISMA durante o processo, incluindo 16 investigações encontradas em diferentes bases de dados (ProQuest e Scopus, principalmente). Os resultados parecem confirmar uma relação significativa entre a presença de dismorfia muscular e as populações que se dedicam ao exercício físico relacionado com o desenvolvimento da massa muscular. A relação entre esse transtorno e os sintomas de depressão e ansiedade, bem como a baixa autoestima, também parece plausível. Portanto, a presença desses sintomas pode ser um fator de risco de dismorfia muscular, embora sejam necessários estudos de causalidade para se poder determinar, com maior segurança, a verdadeira relação entre essas variáveis.
Palabras clave
dismorfia muscular, factores riesgo, depresión, trastorno de ansiedad, culturista, halterófiloKeywords
muscle dysmorphia, risk factors, depression, anxiety disorder, bodybuilder, weightlifterPalabras-chave
dismorfia muscular, fatores de risco, depressão, transtorno de ansiedade, fisiculturista, halterofilistaLa vigorexia o dismorfia muscular (DM) es una preocupación patológica por la apariencia física. A las personas con este trastorno les preocupa no estar suficientemente musculados, lo que les produce un gran malestar y les lleva a evitar los contextos sociales o rechazar invitaciones, así como al abuso de esteroides anabólicos u otras drogas (Pope et al., 1997). Pope et al. (1993) fueron los primeros en encontrar esta alteración al realizar un estudio sobre el uso de esteroides anabolizantes en hombres halterófilos procedentes de diferentes gimnasios. Algunos de esos sujetos percibían su cuerpo como pequeño y débil, a pesar de que estaban musculados en realidad. Esta característica opuesta a la anorexia fue la que les llevó al término “anorexia inversa”, primer nombre con el que estos autores se refirieron al trastorno (Pope et al., 1993). Tiempo después, Pope et al. (1997) lo consideraron una forma del trastorno dismórfico corporal, por lo que pasaron a denominarle dismorfia muscular. Estos autores describieron varios aspectos acerca de la patología, como las características propias a tener en consideración y una propuesta para su diagnóstico. Los criterios que constan actualmente en el manual DSM-5 son los que se refieren al trastorno dismórfico corporal, el cual se encuentra dentro del capítulo del trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados (American Psychiatric Association, 2013). Para su diagnóstico, el sujeto debe presentarse una profunda preocupación por estar más musculado, llevar a cabo conductas repetitivas para contrarrestar este malestar y que afecte de forma significativa a su vida (Tabla 1) (American Psychiatric Association, 2013). Las personas con esta alteración, pueden realizar comportamientos rígidos como hacer ejercicio excesivo, llevar una dieta estricta o recurrir a suplementos dietéticos para lograr más masa muscular (Duran et al., 2020). Tabla 1 Análisis de meta-regresión para variables moderadoras continuas.  Nota. Adaptado de American Psychiatric Association (2013). No se debe confundir la vigorexia o dismorfia muscular con la adicción al deporte o al ejercicio. Aunque algunos autores han propuesto que la vigorexia se considere una adicción a desarrollar y definir la masa muscular o a la imagen corporal (“Addiction to body image”) (Foster et al., 2015). Las personas adictas al ejercicio, al igual que en otras adicciones, buscan disminuir el malestar que les produce no realizar la conducta, así como el efecto agradable que sienten cuando la llevan a cabo. En la dismorfia muscular, se realiza la conducta para evitar o calmar el malestar, pero en cambio, no disfrutan mientras hacen dicho ejercicio (Rodríguez, 2007). En el primer estudio sobre la dismorfia muscular, se encontró que esta patología es más frecuente en hombres que en mujeres (Pope et al., 1997), aunque su prevalencia actual todavía no se conoce con claridad (Selvi y Bozo, 2020). Además, se considera que puede haber una mayor prevalencia en los hombres que levantan pesas de forma habitual (Pope et al., 1993), o que realizan deportes en los cuales ganar masa muscular o potencia es muy importante, como los halterófilos o los culturistas (Fabris et al., 2017). Especialmente, se plantea que los culturistas que se dedican a la competición pueden presentar más síntomas de dismorfia muscular que los que no compiten (Mitchell et al., 2017). Por tanto, el perfil más común de los sujetos con este trastorno es de un hombre, entre los 25 y los 30 años, que realiza alguna actividad física levantando pesas como motivación extrínseca por mejorar su imagen física (González-Martí et al., 2020). No obstante, también se han encontrado niveles similares de síntomas en hombres deportistas de futbol, natación y triatlón, así como en mujeres de fútbol y gimnasia artística. En estos ámbitos también cobra importancia el tamaño muscular y/o la fuerza (Hernández-Martínez et al., 2017). La dismorfia muscular presenta una alta tasa de comorbilidad con trastornos de la conducta alimentaria, obsesivos-compulsivos, y otras formas del dismórfico corporal (González-Martí et al., 2020). Es más, las personas con síntomas más graves de esta patología muestran una comorbilidad con más variedad de trastornos: ansiedad, depresión, perfeccionismo y baja autoestima (Mitchell et al., 2017). Sin embargo, todavía no se conoce muy bien su etiología (Rubio-Aparicio et al., 2020). Esta patología cada vez ha tenido más reconocimiento y ha sido más investigada los últimos años (Blomeley et al., 2018). Las diversas investigaciones analizan los síntomas de la dismorfia muscular y su relación con algunas variables psicológicas. Sin embargo, no hay un gran número de revisiones sistemáticas en las que se tenga en cuenta los factores de riesgo en la población culturista. Por ello, el objetivo principal de este trabajo es analizar sistemáticamente los resultados de los que se dispone en la actualidad sobre la relación entre la depresión, autoestima y ansiedad con la dismorfia muscular en los culturistas, halterófilos y personas que realizan entrenamiento con pesas, ya que han sido considerados los sujetos de mayor riesgo. Siguiendo la línea de investigaciones anteriores, se espera, por tanto, que la prevalencia sea mayor en hombres que en mujeres. También será mayor entre la población de halterófilos, culturistas o enfocadas en el desarrollo de masa muscular. Además de esto, se espera una relación significativa entre los trastornos de ansiedad, depresión y baja autoestima con el desarrollo del trastorno de dismorfia corporal. Método El trabajo se basa en una revisión sistemática de la literatura científica publicada sobre la dismorfia muscular, los trastornos de ansiedad y depresión, y la autoestima en culturistas, halterófilos o atletas que entrenan con pesas. Se han seguido en todo momento las pautas PRISMA para realizar el trabajo (Urrútia y Bonfill, 2010). Las diferentes etapas seguidas para la recopilación de artículos se pueden observar en la Figura 1. Figura 1 Diagrama de Flujo PRISMA  Búsqueda inicial Las primeras búsquedas se realizaron con la finalidad de obtener una aproximación sobre el volumen de estudios publicados sobre el tema. En la base de datos ProQuest, se introdujeron términos amplios como “bigorexia”, “muscle dysmorphia”, y “risk factors”. Se obtuvieron artículos muy generales y no válidos para la revisión, pero fueron de utilidad para conocer los factores de riesgo más estudiados de los cuales se podrían recopilar estudios suficientes para el trabajo. Por otro lado, no se encontraron apenas revisiones sistemáticas sobre dichos factores en la población deseada, lo que indicaba que era un tema poco sintetizado y analizado. Búsqueda sistemática Primero, se procedió a determinar tanto los criterios de inclusión como los de exclusión.
Criterios de inclusión:
Criterios de exclusión: Después se procedió a la búsqueda sistemática, siendo la finalidad de esta encontrar investigaciones que aborden de forma más concreta el tema estudiado. Se probaron varias combinaciones de palabras incluyendo los operadores booleanos “and” y “or” en diferentes bases de datos como ProQuest, Scopus, Embase, EBSCO, PubMed y MEDLINE. Estas dos últimas bases fueron descartadas al obtener pocos artículos y duplicados a los encontrados en el resto. No resultaron una gran cantidad de investigaciones como se esperaba, pero la combinación que mejor funcionó en todas las bases de datos fue la siguiente: (bigorexia OR muscle dysmorphia OR muscle dysmorphic disorder OR Adonis complex OR reverse anorexia) AND (bodybuilder OR body builder OR weightlifters OR powerlifters OR strength training OR weight training OR resistance training) AND (depression OR depressive symptoms OR anxiety OR self-esteem OR negative affect). Se obtuvieron 22 resultados en ProQuest, 34 en Scopus, 11 en Embase y 7 en EBSCO. Teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión, de todas las bases de datos se consideraron adecuados solo con la lectura del título unos 46 resultados. Algunos de los resultados eran repetidos entre dos bases de datos, por lo que se eliminaron 21, quedando seleccionados inicialmente unas 25 investigaciones. El siguiente paso fue leer el resumen de los mismos, para obtener información algo más detallada. Se descartaron tres artículos por no realizarse la investigación en la población deseada, cuatro por no ser experimentales o ser de caso único, y cuatro por no estudiar la relación entre dismorfia muscular y las variables psicológicas. Finalmente, fueron seleccionados 14 estudios que cumplían todos los requisitos de inclusión deseados, los cuales han sido empleados para llevar a cabo la revisión sistemática. Por tanto, estas investigaciones estudiaban la relación entre la dismorfia muscular y la depresión, trastornos de ansiedad, autoestima o afecto negativo. La evaluación se realiza en muestras amplias, principalmente con informes (rellenados por los sujetos o por los evaluadores) y excepcionalmente con entrevistas semiestructuradas. Búsqueda manual Debido a la poca cantidad de estudios encontrados, se realizó una búsqueda en Google Académico mediante combinaciones de varias de las palabras empleadas en las bases de datos. La mayoría de los resultados no contenían todos los términos claves buscados, por lo que tras la gran cantidad de resultados obtenidos (n = 295), siete fueron duplicados y solo se seleccionaron inicialmente con la lectura del título unos 9 estudios, el resto fueron descartados. De ellos, se eliminaron cuatro por no evaluar la población deseada y dos por no estudiar la relación entre la dismorfia y las variables psicológicas. Además, se consideró añadir tres nuevos estudios a los cuales se hacía referencia en una revisión sistemática sobre dismorfia. Tras leer el resumen se comprobó que además de la dismorfia muscular evaluaban otras variables psicológicas deseadas y la muestra estaba formada por la población que interesa para el trabajo. Por tanto, para la revisión sistemática se emplearon 20 investigaciones que cumplen todos los requisitos de inclusión y ninguno de exclusión, y publicados entre el 2005 y el 2022. Prácticamente todos ellos están redactados en inglés, excepto dos en español. Instrumentos En cuanto a la evaluación de la dismorfia muscular, en la mayoría de los artículos se han empleado los mismos instrumentos. Los instrumentos más utilizados son el Muscle Dysmorphia Inventory (MDI) (Rhea et al., 2004) y el Muscle Dysmorphia Disorder Inventory (MDDI) (Hildebrandt et al., 2004). Ambos contienen ítems relacionados con los criterios diagnósticos de la dismorfia muscular, es decir, con el deseo de una mayor musculatura y la insatisfacción con la imagen corporal. El alfa de Cronbach tras realizar los estudios de las escalas indica que tienen una buena consistencia interna (Tabla 2). Tabla 2 Instrumentos de evaluación de la dismorfia muscular  El Muscle Appearance Satisfaction Scale (MASS) (Mayville et al., 2002) es un autoinforme sobre los síntomas de dismorfia muscular, cuya consistencia interna es buena. El Body Dysmorphic Disorder-Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (BDD-Y-BOCS) (Phillips et al., 1997) se ha empleado en varios de los estudios de manera conjunta a otro cuestionario, ya que evalúa la gravedad de los síntomas de la dismorfia. En relación con el resto de variables incluidas en el objetivo de estudio, se han empleado diversos instrumentos de medida. El Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) (Rosenberg, 1965) es el más empleado para evaluar la autoestima global del sujeto. El alfa de Cronbach de sus ítems es alto, oscilando entre 0.76 y 0.87 (Greenway y Price, 2020). El Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90-R) (Derogatis, 1994) contiene ítems relacionados con síntomas de patologías muy variadas, y se emplea para identificar a aquellas personas que presentan riesgo de desarrollar un trastorno psiquiátrico. En la presente revisión se ha valorado solo la dimensión de depresión y ansiedad. Su consistencia interna es muy alta, siendo su valor 0.96 (Wolke y Sapouna, 2008) En un par de estudios se menciona el Depression Anxiety Stress Scale (DASS) (Lovibond y Lovibond, 1995), el cuál es de utilidad para obtener una idea del estado negativo de los sujetos relacionados con la depresión y la ansiedad. Su consistencia interna es muy buena, siendo el alfa de Cronbach 0.87 (Boyda y Shevlin, 2011). Por último, el Social Physique Anxiety Scale (SPAS) (Hart et al., 1989) también es algo frecuente, el cual mide la ansiedad desencadenada cuando los demás observan o evalúan su físico. Su consistencia interna es de 0.83, lo que indica que es adecuada (Thomas et al., 2014). El Multidimensional Perfectionism Scale (MPS) (Frost et al., 1990) y el Narcissistic Personality Inventory (NPI) (Raskin y Hall, 1979) evalúan los rasgos de personalidad asociados al perfeccionismo y narcisismo respectivamente. El alfa de Cronbach es de 0.85 (Frost et al., 1990) y 0.81 (Raskin y Terry, 1988) respectivamente, lo que indican que presentan una buena consistencia interna. Se han incluido los datos referentes a estas escalas al tratarse variables psicológicas que pueden estar también relacionadas con la dismorfia muscular. En la Tabla 3 se puede observar la síntesis de los principales resultados relevantes para el estudio de las investigaciones seleccionadas para la revisión, ordenados por la fecha de publicación. Sin embargo, se van a comentar las diferentes investigaciones siguiendo las áreas planteadas en las hipótesis de la investigación, de forma que pueda explicarse la información de una manera más clara y organizada. Tabla 3 Síntesis de los estudios incluidos en la revisión  Muscle Dysmorphia Symptom Questionnaire (MDSQ). b Body Dysmorphic Disorder – Yale – Brown Obsessive Compulsive Scale (BDD-Y-BOCS). c Symptom Checklist 90-Revised (SCL-90-R). d Muscle Dysmorphic Disorder Inventory (MDDI). e Social Physique Anxiety Scale (SPAS). f Muscle Dysmorphia Inventory (MDI). g Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES). h Narcissistic Personality Inventory (NPI). i Multidimensional Perfectionism Scale (MPS). j Muscle Appearance Satisfaction Scale (MASS). k Structural clinical interview for DSM-IV-TR (SCID). l Depression Anxiety Stress Scale-21 (DASS). m Muscle Dysmorphia Questionnaire (MDQ) n Centro de Estudios Epidemiológicos – Escala de Depresión (CES-D). o State Trait Anxiety Inventory (STAI). p Body-Esteem Scale (BES). q Pathological Narcissism Inventory (PNI). r Body-Esteem Scale for Adolescents and Adults (BESAA). s Positive and Negative Affect Schedule-X (PANAS-X). t Beck Depression Inventory-II (BDI-II). u Muscle Dysmorphia Scale (MDS). v Body Checking Behavior Scale (BCBS). w Drive for Muscularity Scale (DMS). x Body Areas Satisfaction Scale (BASS). y Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9). En primer lugar, solo dos estudios incluyeron y analizaron la variable sexo en sus investigaciones. López-Barajas et al. (2012) reclutaron a 142 hombres y 12 mujeres, y los resultados señalaron una mayor media en los hombres (M = 18.69) que en mujeres (M = 18.42) en las puntuaciones del cuestionario de vigorexia, pero no había diferencias significativas (p > .05). La muestra de Diehl y Baghurst (2016) estaba formada por 1039 entrenadores personales, de los cuales 686 eran mujeres y 353, hombres. La correlación entre el sexo y el Muscle Dysmorphia Inventory (MDI) no fue significativa (p > .05). Por otro lado, algunos estudios compararon las puntuaciones obtenidas en las escalas sobre vigorexia entre diferentes grupos de población. MacPhail y Oberle (2022) incluyeron en su investigación a 555 culturistas, 889 halterófilos y otras 157 personas como grupo control. En el Muscle Dysmorphicc Disorder Inventory (MDDI) encontraron diferencias significativas entre los grupos F(2,1389) = 15.78, p < .001 (η2 = .022). Los culturistas mostraban una mayor puntuación que los halterófilos, y estos dos, mayores que el grupo control. Sin embargo, no se dieron diferencias entre estos grupos en el otro instrumento que evalúa la dismorfia muscular, el BDD-Y-BOCS F(2,1408) = 1.63, p > .05. Dèttore et al. (2020) estudiaron a 110 hombres culturistas sin antecedentes psiquiátricos, de los cuales 40 se dedicaban a la competición y 70 no lo hacían. También reclutaron a 68 hombres sin antecedentes psicológicos y que no entrenaban como grupo control para el análisis de datos. Encontraron que no había diferencias significativas (p > .05) en las puntuaciones del MDDI entre los culturistas que competían y los que no. A pesar de esto, los primeros obtuvieron una mayor media (M = 29.65, DT = 9.21) que los culturistas que no se dedicaban a la competición (M = 26.84, DT = 8.79). En el BDD-Y-BOCS sí resultó haber esta diferencia F (2,175) = 9.80, p < .001 (η2 = .10) siendo mayor en los hombres que se dedicaban a la competición (p < .05). Tanto los culturistas que competían (M = 7.80, DT = 5.44) como los que no (M = 5.24, DT = 5.37), mostraron de manera significativa una mayor puntuación que el grupo control de hombres que no entrenaban (M = 3.44, DT = 4.11). Waldorf et al. (2019) seleccionaron para su investigación tres grupos diferentes de sujetos varones. El primer grupo estaba formado por 24 diagnosticados de dismorfia muscular, 24 controles no diagnosticados pero que también entrenaban levantando pesas, y 24 controles que realizaban algún tipo de entrenamiento que no implicara pesas. Los hombres diagnosticados de vigorexia fueron los que obtuvieron mayores puntuaciones en casi todas las dimensiones del MDI (con medias de 22.29, 17.58, 17.38, 20.04, 15.50 y desviaciones típicas 4.39, 2.50, 4.98, 3.20, 3.32 respectivamente) en comparación con los otros dos grupos (p < .001). Los controles no diagnosticados pero que realizaban entrenamiento de pesas (con medias de 12.75, 11.96, 9.04, 13.04, 8.13 y desviaciones típicas 4, 3, 2.49, 5.62, 3.55), también mostraron valores significativamente más altos (p < .001) en esta escala que el grupo control que no entrenaba en este ámbito (medias de 7.88, 4.67, 7.54, 6.13, 4.08 y desviaciones típicas 2.76, 1.01, 1.69, 1.98, 0.28). La muestra del estudio de Cerea et al. (2018) estaba formada por un grupo de 42 culturistas, otro de 61 atletas que realizaban entrenamiento de fuerza y un tercero de 22 practicantes de fitness. Estos autores indican diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en la puntuación total del MDI F(1,122) = 3.90, p < .05 (η2 = .06). Los culturistas (M = 21.40, DT = 8.44) resultaron tener un mayor valor en dicho cuestionario que los atletas que entrenaban fuerza (M = 18.33, DT = 7.83). No obstante, no se dieron diferencias significativas entre estos últimos y los practicantes de fitness (M = 15.41, DT = 9.80). En la misma línea se sitúa la investigación de Diehl y Baghurst (2016) sobre su muestra de 1039 entrenadores personales, en los cuales había 119 sujetos que pertenecen a la población deseada para la revisión. Tanto el grupo formado por 60 halterófilos competidores como el compuesto por 59 culturistas también dedicados a la competición correlacionaron positiva y significativamente con los síntomas de dismorfia medidos con el MDI (r = .16, p <.001 y r = .23, p < .001 respectivamente). Estos autores profundizaron más en el análisis, obteniendo que la condición de ser culturista o halterófilo explicaba un 13% de la varianza total de las puntuaciones en el MDI (r2 = .13). Respecto a las variables psicológicas, se van a presentar los principales resultados de los estudios que han evaluado la relación entre depresión, ansiedad o autoestima y la dismorfia muscular. Entre todos los estudios, cinco se centraron en investigar solo el trastorno de ansiedad. Duran y Öz (2021) evaluaron la ansiedad social en una muestra de 384 hombres que practicaban culturismo con la Social Physique Anxiety Scale (SPAS), junto al MDDI. Las correlaciones fueron positivas y estadísticamente significativas entre la ansiedad social y el cuestionario de dismorfia muscular (r = .32, p < .001), así como sus dimensiones (correlaciones entre 0.15 y 0.28, p < .01). Por otro lado, Zheng et al. (2021) evaluaron a 492 hombres que entrenan levantando pesas. Estos también emplearon la SPAS, pero para la dismorfia muscular utilizaron la Muscle Dysmorphia Scale (MDS) y la Body Checkig Behavior Scale (BCBS), en la cual se reflejan las conductas de comprobación que implica el trastorno. Los resultados muestran una correlación positiva y significativa del SPAS con el MDS (r = .47, p < .05) y con todas las dimensiones del BCBS (correlaciones entre 0.40 y 0.50, p < .05). Thomas et al. (2014) también evaluaron a sus 146 sujetos hombres jóvenes dedicados a entrenar levantando peso mediante la SPAS. Se obtuvo una correlación significativa y positiva de esta ansiedad evocada cuando los demás observan su aspecto físico con el MASS (r = .29, p < .01) y las dimensiones del MDI (correlaciones entre 0.26 y 0.75, p < .01). Hildebrandt et al. (2006), midieron mediante el mismo instrumento, la SPAS, a una muestra más amplia de 237 hombres, los cuales también realizaban entrenamiento con pesas. Los resultados fueron los mismos, los hombres con síntomas de dismorfia muscular obtenían mayor puntuación en la escala de ansiedad social al ser evaluados por los demás (p < .001, η2 = .38). López-Barajas et al. (2012) también evaluaron la ansiedad en su investigación, pero con un autoinforme diferente, el State Trait Anxiety Inventory (STAI). En este caso, se tomaron medidas de la ansiedad como estado y como rasgo. En sus análisis, se muestra como la ansiedad-estado es la segunda variable que tenía un mayor poder predictivo de los síntomas de dismorfia muscular, por lo que se encontraban ambas variables muy relacionadas (β = .247, p < .01). Longobardi et al. (2017) emplearon la lista de síntomas de varias patologías para su estudio, el Symptom Checklist 90-Revised (SCL-90-R). Su muestra era de 145 hombres culturistas, los cuales dividió en hombres con riesgo de desarrollar dismorfia muscular y hombres sin riesgo para facilitar el análisis de datos. Tal como en las investigaciones anteriores, tanto la ansiedad (M = 58.32, DT = 12.32) como la depresión (M=57.74, DT = 12.40) obtuvieron puntuaciones mayores en los hombres con riesgo de vigorexia. Esta diferencia resultó ser estadísticamente significativa t(143) = 5.42, p < .001 (η2 = .17) en cuanto a la ansiedad y t(143) = 5.46, p < .001 (η2 = .17) en depresión. Es más, entre un 24% y 47% de las personas pertenecientes al grupo de riesgo, tenían puntuaciones muy elevadas en los síntomas de numerosos trastornos, en comparación al grupo sin riesgo (entre 3% y 14%). Diehl y Baghurst (2016) también pasaron el SCL-90-R a su muestra de entrenadores personales. Estos análisis señalaron que las puntuaciones en el MDI estaban correlacionadas de forma significativa y positiva con los síntomas de depresión (r = .13, p < .001) y ansiedad (r = .12, p < .001). Siguiendo con el mismo instrumento de medida, el SCL-90-R, el estudio de Wolke y Sapouna (2008) sobre 100 hombres culturistas, también muestra estos resultados. Se obtuvo una correlación positiva significativa entre los síntomas de vigorexia y los de depresión (r = .38, p < .01) y ansiedad (r = .32, p < .01). Sus análisis señalan que las puntuaciones del MDI explicaban un 8.4% de la varianza total de estas dos patologías (r = .29). Sin embargo, Maida y Armstrong (2005) muestran unos resultados diferentes. Administró la lista de síntomas a 106 hombres que realizaban entrenamientos con pesas al menos cuatro veces por semana. Sí se obtuvo una correlación positiva y significativa entre los síntomas de vigorexia evaluados con el MDSQ y los de ansiedad (r = .45, p < .01) y depresión (r = .39, p < .01). También resultó una correlación positiva y significativa entre el BDD-Y-BOCS y los síntomas de depresión (r = .38, p < .01) y ansiedad (r = .27, p < .05). Sin embargo, estas dos variables tenían un valor débil para la predicción de dismorfia muscular. Cafri et al. (2008) dividieron su muestra de 51 hombres, que entrenaban levantando pesas, en dos grupos: los que tenían historial de dismorfia muscular (n = 23), ya sea actual o pasada, y en otro a aquellos sin historial (n = 28). Estos autores evaluaron los trastornos del estado de ánimo y de ansiedad mediante la Structural Clinical Interview for DSM-IV-TR (SCID), obteniendo que el 74% y el 43% de los hombres con historial de dicha patología presentaban más índices de prevalencia de trastornos de depresión y ansiedad respectivamente, frente al 29% y 7% en los hombres sin historial de dismorfia muscular (p < .01). Boyda y Shevlin (2011) en su investigación también encontraron una correlación significativa y positiva entre los síntomas de vigorexia y la dimensión de ansiedad de la Depression Anxiety Stress Scale-21 (DASS-21), (r = .42, p < .001). Sin embargo, la correlación entre la dimensión de depresión y los síntomas de dismorfia no fue significativa (p > .05). No obstante, su muestra estaba formada solo por 89 hombres culturistas. Por otro lado, Ricketts et al. (2021) en una muestra de 205 hombres halterófilos obtuvieron resultados totalmente diferentes. El Drive for Muscularity Scale (DMS), empleado para evaluar la dismorfia muscular, mostró una correlación positiva y significativa con siete de las nueve dimensiones del Body Areas Satisfaction Scale (BASS), las cuales hacen referencia a la satisfacción con el peso (r = .35, p < .05), la apariencia (r = .18, p < .05), el tono muscular (r = .31, p < .05) y el torso (r = .28, p < .05). Al contrario que en el resto de estudios, estos autores obtuvieron una correlación negativa entre el DMS y las dimensiones de ansiedad (r = -.27, p < .05) y depresión (r = -.16, p < .05) del DASS-21. Respecto a las investigaciones que se centraron solo en la depresión, se encuentra la de MacPhail y Oberle (2022). En su estudio, no se observaron diferencias significativas entre culturistas, halterófilos y el grupo control en el PHQ-9, el cual evalúa la presencia de trastornos depresivos F(2,1399) = 2.51, p > .05. Sin embargo, sí que se dio una correlación positiva y significativa del PHQ-9 con el MDDI (r = .42, p < .01) y el BDD-Y-BOCS (r = .35, p < .01). En la investigación de Dèttore et al. (2020), se encontraron diferencias significativas entre los grupos en cuanto a las puntuaciones en el Beck Depression Inventory-II (BDI-II), F(2,175) = 32.34, p < .001 (η2 = .27). Había puntuaciones mayores en el grupo de los culturistas que no competían (M = 17.80, DT = 7.97) que en los otros dos grupos de manera significativa (p<.05). No obstante, entre los culturistas de competición (M = 7.18, DT = 4.40) y los sujetos controles (M = 7.91, DT = 10.04) no hubo diferencias significativas (p > .05). Además de estos resultados, los autores indicaron el efecto de interacción entre los instrumentos de vigorexia y de depresión. De esta forma, los culturistas dedicados a la competición con mayor puntuación en los síntomas de depresión, son los que obtuvieron también una mayor puntuación en los síntomas de dismorfia muscular (β = .75, t(2) = 2.70, p < .01). En una muestra de 100 hombres universitarios, donde el 60% entrenaba realizando levantamiento de pesas, Grieve y Shacklette (2012) también encontraron una relación significativa y positiva entre vigorexia y los niveles de depresión (r(98) = .33, p < .01). Para ello se empleó la escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos (CES-D). Estos autores profundizaron más, obteniendo que las puntuaciones en la escala de depresión explicaban un 11% de la varianza total de los valores resultantes en el instrumento de dismorfia muscular (r2 = .11). Waldorf et al. (2019) señalan en su investigación que los hombres diagnosticados con vigorexia (M = 4.92, DT = 4.12) fueron los que obtuvieron una mayor puntuación en la escala de depresión empleada, la DASS-21 (p < .01). Sin embargo, entre los hombres no diagnosticados (M = 1.46, DT = 1.56) y los que no entrenaban levantando peso (M = 1.42, DT = 1.18) no se obtuvieron diferencias significativas (p > .05). Los investigadores estudiaron además el afecto negativo y la autoestima de los sujetos mediante el Body-Esteem Scale for Adolescents and Adults (BESAA) y Positive and Negative Affect Schedule-X (PANAS-X). Los hombres que presentaban vigorexia, mostraron de forma significativa mayores puntuaciones en cuanto al afecto negativo y valores menores en la escala de autoestima (M = 2.07, DT = 0.56) que el grupo de personas que entrenaban levantando pesas (M = 3.12, DT = 0.38) y los que no entrenaban (M = 3.01, DT = 0.24). Del mismo modo que estos autores, hay otros cinco estudios en los que se estudiaron la relación entre la dismorfia muscular y la autoestima. El estudio comentado anteriormente de Wolke y Sapouna (2008), también incluía análisis sobre la autoestima en los hombres culturistas de su muestra. Los síntomas de vigorexia se correlacionaron de forma negativa y significativa con la Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) (r = -.46, p < .01). En la misma línea, Greenway y Price (2020) señalan que los hombres con mayores puntuaciones en la escala de dismorfia muscular fueron los que obtuvieron valores bajos en la de autoestima (RSES). El 60% de los sujetos que presentaron puntuaciones de baja autoestima, pertenecían al grupo de sujetos con mayor valor en el MASS. Su estudio se llevó a cabo con 148 hombres que entrenaban con pesas al menos dos veces a la semana. Kuennen y Waldron (2007) coinciden en su investigación con 44 hombres que realizan entrenamientos de resistencia. La autoestima, evaluada también mediante el RSES, correlacionó de forma negativa y significativa con dos dimensiones del MDI: simetría del tamaño corporal (r = -.42, p < .01) y protección física (r = -.39, p < .01). Rodrigue et al. (2018) también evaluaron la autoestima mediante dos escalas, la RSES y la Body-Esteem Scale (BES). Su muestra estaba dividida en 31 hombres que cumplían los criterios diagnósticos para la dismorfia y 32 hombres como grupo control. Se obtuvo diferencias entre grupos en las escalas del BES referidas a la apariencia y al peso, F(2,88) = 2.16, p < .05 y F(2,88) = 9.63, p < .05 respectivamente, pero no en la RSES (p > .05). Sin embargo, las puntuaciones de autoestima fueron menores en el grupo que presentaba indicios de vigorexia en ambas escalas. En el RSES M = 21.23 (DT = 5.13) y medias entre 2 y 2.25 (con desviaciones típicas entre 0.60 y 0.75) en el BES, frente al grupo control M = 22.78 (DT = 4.23) en el RSES y medias entre 2.20 y 2.50 (con desviaciones típicas entre 0.55 y 0.70) en el BES. Cerea et al. (2018) obtuvieron resultados diferentes. Estos autores no obtuvieron diferencias significativas entre los grupos de su investigación en la escala de autoestima (RSES) (p > .05). Sin embargo, la media de culturistas fue la menor de los grupos (M = 30.74, DT = 4.95), seguida del grupo de atletas que entrenaban fuerza (M = 31.70, DT = 5.41), en comparación con los practicantes de fitness (M = 32.77, DT = 4.68). Cuatro de estos estudios comentados también han evaluado otras variables de personalidad, tales como el perfeccionismo o el narcisismo que podrían ser interesantes para la revisión, por lo que también se han incluido en la Tabla 3. Cerea et al. (2018) encontraron en su investigación que los atletas que entrenaban fuerza (M = 74.98, DT = 15.35), obtuvieron puntuaciones mayores que los practicantes de fitness (M = 62.14, DT = 11.61) en la Multidimensional Perfectionism Scale (MPS) (p < .05). En cambio, no se dieron diferencias significativas entre los culturistas y estos dos grupos (M = 68.09, DT = 15.67) (p > .05). Sin embargo, Rodrigue et al. (2018) sí que encontraron diferencias significativas, F(2,88) = 6.24, p < .05, entre los hombres que cumplían los criterios de dismorfia muscular (M = 85.48, DT = 18.35) y el grupo control (M = 75.03, DT = 16.07) (p < .05). Estos autores también evaluaron el narcisismo mediante el Pathological Narcissism Inventory (PNI), F(2,88) = 4.75, p < .05, siendo las puntuaciones mayores significativamente en los hombres con indicios de vigorexia (M=3.62, DT=0.51) que en los que formaban parte del grupo control (M = 2.13, DT = 0.61) ( p< .05). Por su parte, Kuennen y Waldron (2007) indican que el perfeccionismo se correlacionaba de forma positiva y significativa con la dimensión de dependencia al ejercicio del MDI (r = .35, p < .05). No obstante, sus análisis señalan que el narcisismo no se correlacionaba con el MDI (p > .05). Estos autores emplearon el MPS y el Narcissistic Personality Inventory (NPI). Resultados diferentes obtuvieron Dèttore et al. (2020), encontrando diferencias significativas entre los grupos de su estudio en cuanto a la escala de narcisismo (NPI), F(2,175) = 37.27, p < .001 (η2 = .30). Los culturistas de competición (M = 21.58, DT = 6.84) presentaban puntuaciones más altas de forma significativa (p < .05) que los culturistas no dedicados a la competición (M = 8.90, DT = 8.74) y el grupo control (M = 7.18, DT = 9.81). No hubo diferencias significativas entre los culturistas que no competían y los hombres que no entrenaban (p > .05). Además, su investigación señala que los culturistas dedicados a la competición con mayores puntuaciones en la escala de narcisismo, también tenían valores altos en la escala de dismorfia muscular (β = .53, t(2) = 2.78, p < .01). El objetivo del presente trabajo era analizar de forma sistemática la relación entre la dismorfia muscular y la depresión, ansiedad o autoestima entre la población culturista, halterófila u otras personas que entrenan con pesas, ya que son consideradas las personas de mayor riesgo (González-Martí et al., 2020). La primera hipótesis planteada en base a las investigaciones previas, era una mayor tasa del trastorno en hombres que en mujeres. Esta diferencia de prevalencia no ha podido ser comprobada, ya que la mayoría de los estudios se centraban solo en hombres. Solo dos estudios han tenido en cuenta la variable sexo en sus investigaciones. López-Barajas et al. (2012) no obtuvieron diferencias significativas entre las medias de los hombres y las mujeres, mientras que en los resultados de Diehl y Baghurst (2016) ni siquiera se mostraba una correlación significativa entre el sexo y los casos de dismorfia muscular. Cabe mencionar que solo doce mujeres formaban parte de la muestra frente a más de cien hombres en la primera investigación mencionada, por lo que estos resultados pueden estar sesgados y no ser válidos para sacar una conclusión firme. En cuanto a la segunda hipótesis, los culturistas, halterófilos o personas que trabajan en el desarrollo de masa muscular son considerados como la población de mayor riesgo, por lo que deberían de presentar prevalencias mayores. Los culturistas han obtenido en varias de las investigaciones mayores puntuaciones en las escalas de dismorfia muscular, siendo sus medias superiores a las de los halterófilos (Diehl y Baghurst, 2016; MacPhail y Oberle, 2022), personas que no entrenaban (Dèttore et al., 2020) u hombres que entrenan levantando pesas (Cerea et al., 2018). En el estudio de MacPhail y Oberle (2022) se obtuvo una diferencia significativa de medias entre los culturistas y los halterófilos en cuanto a sus puntuaciones en el MDDI, pero no en el otro instrumento utilizado para la evaluación de la dismorfia muscular. Al contrario, Dèttore et al. (2020) no obtuvieron diferencias entre los culturistas dedicados a la competición y los que no en el MDDI, pero sí en el instrumento de medición de los síntomas de vigorexia. Los resultados de Diehl y Baghurst (2016) indican que la condición de ser culturista o halterófilo explicaba un 13% de las puntuaciones en el MDI. Por lo tanto, estos resultados parecen apoyar las investigaciones iniciales llevadas a cabo por Pope et al. (1993). Se puede dar una mayor incidencia en las personas que realizan ejercicios en los que se da importancia a desarrollar la masa muscular (Fabris et al., 2017). A pesar de esto, no se puede concluir con seguridad que los culturistas dedicados a la competición presentan más síntomas que los que no lo hacen, debido a la falta de un número consistente de evidencias. La última de las hipótesis hacía referencia a la relación entre la dismorfia muscular y las variables de depresión, ansiedad y baja autoestima. Los datos y resultados relacionados a esta temática han sido muy variados. En primer lugar, la ansiedad parece estar relacionada con la dismorfia muscular. Se ha relacionado la vigorexia de forma positiva con la ansiedad social (Duran y ÖZ, 2021; Hildebrandt et al., 2006; Thomas et al., 2014; Zheng et al., 2021), de manera que las personas que presentan esta patología, padecen ansiedad cuando los demás observan su cuerpo. También se han encontrado puntuaciones mayores en síntomas generales de ansiedad en los atletas con riesgo de desarrollar dismorfia muscular (Longobardi et al., 2017) y que estos síntomas se correlacionan de forma positiva con la vigorexia (Boyda y Shevlin, 2011; Diehl y Baghurst, 2016; Maida y Armstrong, 2005; Wolke y Sapouna, 2008). Cafri et al. (2008) encontraron tasas mayores de trastornos de ansiedad en los hombres con historial de dismorfia muscular. La ansiedad como estado parece estar muy relacionada con la vigorexia, ya que fue la segunda variable con mayor poder predictivo de los síntomas de dicha patología (López-Barajas et al., 2012). La depresión ha mostrado resultados en la misma línea, relacionándose de forma positiva con la vigorexia (Diehl y Baghurst, 2016; Grieve y Shacklette, 2012; MacPhail y Oberle, 2022; Maida y Armstrong, 2005; Wolke y Sapouna, 2008). Solo Boyda y Shevlin (2011), obtuvieron que no hay una correlación significativa entre estas variables, aunque puede deberse a que su muestra no era muy amplia. MacPhail y Oberle (2022) no obtuvieron diferencias significativas entre los culturistas y los halterófilos que conformaban su muestra en lo referente a la presencia de trastornos depresivos. En cambio, en el resto de estudios, se han dado mayores puntuaciones en los síntomas de depresión en hombres con riesgo de dismorfia muscular (Longobardi et al., 2017), hombres diagnosticados (Waldorf et al., 2019) y culturistas no dedicados a la competición (Dèttore et al., 2020). Los hombres con algún historial de vigorexia presentan mayores tasas de trastornos del estado de ánimo, especialmente depresión (Cafri et al., 2008). Grieve y Shacklette (2012) mostraron que la depresión explicaba un 11% de la varianza total de los síntomas de vigorexia. Según la investigación de Maida y Armstrong (2005), la ansiedad y la depresión tenían un valor débil en la predicción de síntomas de dismorfia. En cambio, Wolke y Sapouna (2008) encontraron que las puntuaciones en los síntomas de dismorfia explicaban un 8.4% de la varianza total de los de ansiedad y depresión. No obstante, el estudio de Ricketts et al. (2021) muestran datos completamente diferentes a los anteriores. Es el único artículo en el que se ha obtenido una correlación negativa entre el instrumento de medida de la dismorfia muscular y la ansiedad y depresión. Así, a más puntuación en cuanto al impulso por estar musculados, se daban menos índices en la escala de depresión y ansiedad. Además de esto, en el estudio también se daba una correlación positiva con la satisfacción que las personas sentían respecto a su peso, apariencia y tono muscular. Si bien es cierto que el autoinforme empleado, el Drive for Muscularity Scale no evalúa de forma directa la dismorfia muscular, pero sí el impulso por seguir realizando ejercicio, relacionado con los comportamientos repetitivos que se llevan a cabo para contrarrestar la preocupación por el aspecto (American Psychiatric Association, 2013). Por último, la autoestima se ha relacionado de forma negativa con la dismorfia (Greenway y Price, 2020; Kuennen y Waldron, 2007; Wolke y Sapouna, 2008). Esto quiere decir que los síntomas de esta patología se relacionan con una autoestima más baja. Se han observado puntuaciones más bajas en hombres que cumplen los criterios de vigorexia (Rodrigue et al., 2018) y en hombres diagnosticados (Waldorf et al., 2019). Cerea et al. (2018) no encontraron diferencias significativas entre los grupos de su muestra, aunque los culturistas presentaban la media más baja, seguidos de los atletas que entrenan fuerza. Por tanto, casi todos los estudios de la revisión parecen indicar una relación positiva de los síntomas de dismorfia con los de depresión y ansiedad, y una relación negativa entre estos y la autoestima. Además, los culturistas de competición con mayor puntuación en depresión fueron los que obtuvieron también una mayor puntuación en el MDI (Waldorf et al., 2019). Por otro lado, las personas del grupo de riesgo de padecer vigorexia presentaban un porcentaje mayor con puntuaciones muy elevadas en los síntomas de numerosos trastornos (Longobardi et al., 2017). Estos resultados coinciden con las conclusiones de Mitchell et al. (2017), los cuales encontraron que las personas con síntomas más graves de dismorfia muscular muestran una mayor variedad de comorbilidad con ansiedad, depresión y baja autoestima. Otras variables psicológicas, como el perfeccionismo y el narcisismo se han incluido en los resultados de la investigación, ya que pueden ser también factores de riesgo de la vigorexia. Kuennen y Waldron (2007) muestran en su estudio una correlación positiva y significativa entre los síntomas de dismorfia muscular y perfeccionismo. También se han obtenido puntuaciones mayores en las escalas de perfeccionismo en atletas que entrenaban fuerza (Cerea et al., 2018) y hombres que cumplían los criterios diagnósticos del trastorno (Rodrigue et al., 2018). En cuanto al narcisismo, las puntuaciones han sido mayores en culturistas de competición (Dèttore et al., 2020) y hombres con indicios de dismorfia muscular (Rodrigue et al., 2018). En otro de los estudios, la correlación entre la escala de perfeccionismo y la de vigorexia no fue significativa (Kuennen y Waldron, 2007). Son pocos los estudios que evalúan estas variables y con resultados muy variados. Por tanto, la revisión no es de utilidad para ofrecer una conclusión clara al respecto. El trabajo no está libre de sesgos, ya que contiene un número reducido de investigaciones seleccionadas, además de no poder compensar las limitaciones de cada uno de ellos por separado. La revisión se ha basado en un análisis descriptivo de los resultados, por lo que no se puede cuantificar la potencia de las conclusiones. Por otro lado, se han empleado diferentes instrumentos y definiciones a la hora de seleccionar la muestra de los estudios, por lo que podría estar también afectando a la fiabilidad y validez de las deducciones. En investigaciones futuras se anima a incluir estas últimas variables psicológicas, el perfeccionismo y narcisismo, así como otros rasgos de personalidad. No hay una gran cantidad de investigaciones relacionadas con esta temática y la presencia de revisiones sistemáticas es prácticamente ausente, por lo que es necesario ampliar la literatura científica sobre el estudio de los factores de riesgo o relacionados con la dismorfia muscular en poblaciones concretas, para valorar si se da mayor prevalencia o mayor probabilidad de desarrollarse en personas con determinadas características. Así, por ejemplo, sería interesante incluir más mujeres en las muestras y valorar si la variable sexo se puede considerar un factor de riesgo. La mayoría de los artículos disponibles y seleccionados para la revisión se centraban en la comparación de medias de las puntuaciones o en correlaciones. Por lo tanto, solo se puede hablar de relaciones y factores que pueden inducir o aumentar la probabilidad de desarrollar la patología estudiada. Por ello, también son necesarias diversas investigaciones que evalúen las relaciones causales entre las variables. Además de esto, sería conveniente tener en cuenta otras posibles variables que podrían estar afectando a los resultados, bien de forma directa o de forma mediadora, como podría ser el uso de anabolizantes, práctica muy común entre las personas que presentan dismorfia muscular (Pope et al., 1997). De esta forma, se avanzaría y arrojaría algo de luz a la etiología del trastorno, la cual todavía se desconoce (Rubio-Aparicio et al., 2020). Sin embargo, la revisión puede servir de orientación para las investigaciones de los próximos años, ayudando a establecer unos criterios concretos y poder confirmar los resultados obtenidos. Además, puede resultar útil para la prevención e intervención en las personas con mayor riesgo de desarrollar dicho trastorno. En conclusión, tras el análisis de los diferentes estudios parece plausible afirmar que sí hay una relación entre los deportes centrados en el desarrollo de la masa muscular con el trastorno dismórfico muscular. También se podría considerar acertada la relación entre este trastorno y los síntomas de depresión y ansiedad, así como una baja autoestima. Estas variables podrían estar actuando como factores de riesgo de la patología, no obstante, serían necesarios estudios de causalidad para poder conocer la verdadera relación entre estas variables. Conocer la relación de las variables planteadas puede ayudar a los profesionales a realizar intervenciones de prevención, tanto de su desarrollo en sujetos con un mayor riesgo, como para evitar el desarrollo de otros trastornos comórbidos. Además, tener en cuenta las diferentes patologías que pueden estar también presentes, puede ser de gran utilidad para mejorar la calidad y el enfoque de las intervenciones. aCristina Cristóbal Segovia. Graduada en Psicología. Universitat de València. aDavid Peris Delcampo Psicólogo. Experto en Psicología del Deporte (COP), Presidente de la Associació de Psicologia de l’Esport de la Comunitat Valenciana (APECVA) y Presidente de la Federación Española de Psicología del Deporte (FEPD). Profesor de la Universitat de València. Para citar este artículo: Cristobal Segovia, C. y Peris-Delcampo, D. (2022). Depresión, baja autoestima y ansiedad como factores de riesgo de dismorfia muscular: revisión sistemática. Revista de Psicología Aplicada al Deporte y al Ejercicio Físico, 17(1), Artículo e5. https://doi.org/10.5093/rpadef2022a1 Referencias |
Para citar este artículo: Segovia, C. C. y Delcampo, D. P. (2022). Depresión, baja autoestima y ansiedad como factores de riesgo de dismorfia muscular: revisión sistemática. Revista de Psicología Aplicada al Deporte y el Ejercicio Físico, 7(1), Artículo e5. https://doi.org/10.5093/rpadef2022a1
La correspondencia sobre este artículo debe enviarse a David Peris-Delcampo. Departamento de Metodología. Facultad de Psicología. Universidad de Valencia. Avda. Blasco Ibáñez, 21, 46010 Valencia (España). David.Peris-Delcampo@uv.es
Copyright © 2025. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid








 e-PUB
e-PUB JATS
JATS